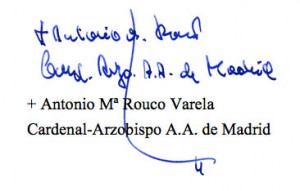Mis queridos hermanos y amigos:
Dar gracias a Dios es deber primero y fundamental del hombre en toda ocasión y en todo tiempo. En realidad la vida humana se logra cuando puede ser interpretada y realizada como una acción de gracias a Aquél de quien procede todo bien: bien natural y bien sobrenatural. Todo lo que existe sería nada sin el Dios Creador; el hombre sin Él, Creador y Redentor, se vería remitido a la perdición. En saber dar gracias a Dios Padre, que nos ha salvado por Jesucristo su Hijo –¡Hijo de Dios e Hijo de María!– en el amor infinito del Espíritu Santo, consiste la regla de oro para que nuestra vida en la peregrinación de este mundo sea cada vez más plena y más felizmente lograda: ¡verdadera senda de santidad! San Ignacio de Loyola la ha interpretado genialmente cuando en la última meditación de sus Ejercicios “para contemplar amor” invita a orar así a los que los practican: “Tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo distéis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta”.
El pasado 28 de julio se cumplían veinte años de mi nombramiento como Arzobispo de Madrid. El 22 de octubre siguiente iniciaba mi ministerio episcopal en la Iglesia Diocesana de Madrid, para servirla con alma, vida y corazón como su Pastor en el nombre del Señor Jesucristo, el Pastor de nuestras almas. Venía de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, de la Iglesia del Apóstol primer evangelizador de España. Hacía pocos años que había sido el lugar elegido por el Papa San Juan Pablo II para reunir a los jóvenes del mundo en lo que sería la IV Jornada Mundial de la Juventud. “Una numerosa riada juvenil nacida en las fuentes de todos los países de la tierra”, centenares de miles de jóvenes, le acompañaron jubilosos como peregrinos, ansiosos de encontrar a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, su verdadero Amigo y Señor. Eran los días 19 y 20 de agosto de 1989. El mundo se encontraba a pocas semanas de un suceso de repercusión universal: la caída del muro de Berlín que se produciría el 9 de noviembre siguiente. Desde esa semana de aquel agosto, en que comenzaba la historia gozosa de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la riada juvenil de San Juan Pablo II se convertiría en el Año Santo de 1993 y en los siguientes, hasta hoy, en una incontable e incesante caravana de peregrinos jacobeos. El Papa había hablado a los jóvenes en el Monte del Gozo compostelano con firmeza y claridad, muy propias suyas, de que se hicieran protagonistas de una nueva evangelización de que tan necesitados estaban sus compañeros y amigos, más aún, que tanto necesitaba muy singularmente la vieja Europa. No deberíamos tener miedo a ser santos. Compartiendo profundamente el diagnóstico y la llamada de San Juan Pablo II, vibrantemente proclamada y fervorosamente escuchada y recibida en medio de aquella inédita asamblea litúrgica, de una Iglesia eminentemente “joven”, iniciamos nuestro servicio episcopal a nuestra muy querida Iglesia Diocesana de Madrid. Evangelizar fielmente, ser testigos y trasmisores del Evangelio sin recortes ni reserva alguna, presuponía –¡presupone siempre, por la naturaleza misma de las cosas!– vivir en la Comunión de la Iglesia: ¡vivir la Comunión de la Iglesia! Fuera de ella –de su verdad, de su esperanza y de su caridad– no es posible ni ser evangelizado, ni evangelizar. Tarea y misión esencial del Obispo, Sucesor de los Apóstoles, es ser instrumento infatigable de la Comunión eclesial en su Iglesia Particular: comunión con el Sucesor de Pedro, Pastor de la Iglesia universal, y comunión “ad intra”, comunión al interior de la propia Iglesia Diocesana.
En los veinte años de ministerio, que están a punto de cumplirse, he podido experimentar y comprobar a través de una bellísima historia eclesial cómo la comunidad diocesana –sus Obispos Auxiliares, sus sacerdotes, sus seminaristas, sus consagrados y laicos, las familias y sus niños, sus jóvenes…– respondía con una siempre mayor y más intensa convicción y vivencia a ese reto de “evangelizar en la Comunión de la Iglesia” al que les invitaba su Obispo diocesano. Un reto de trascendental importancia para el bien de todo Madrid: de la sociedad madrileña y de todos los madrileños. ¿Cómo, sino, se puede tocar su corazón con la gracia del amor de Dios, sin el que el hombre no acierta, ni acertará nunca, en la salida de todas sus crisis, las más íntimas y personales y las más públicas y sociales? El Madrid de hoy sigue apremiándonos a vivir la realidad y misterio de la Iglesia Diocesana en la forma tan luminosa como nos la enseñó el Concilio Vaticano II, va a hacer cincuenta años, mostrando con nuestras palabras y obras que la Iglesia es el instrumento y como el sacramento de “la unión de los hombres con Dios” y de “los hombres entre sí”, en Cristo (Vat II, LG 1). Así es como se evangelizan los pobres: los pobres de alma –¡todos lo somos en alguna medida! – y los pobres del cuerpo, que hoy son tantos. Mi gratitud para toda la comunidad diocesana es sencillamente inmensa: ¡me sale de lo más hondo del alma! Gratitud que va envuelta en la acción de Gracias al Señor, cuyo amor dura por siempre. Sería imposible recordar todos los nombres y todas las fechas, en las que esa gratitud estuvo y está especialmente empeñada. Su número no tiene fin. Estoy seguro de que todos comprenderán que me fije en las comunidades menos llamativas y, sin embargo, más preciosas para que la Iglesia viva y crezca en la gracia del amor del Corazón de Cristo y en santidad: las comunidades de vida contemplativa de toda la Archidiócesis de Madrid, a las que están unidas otras muchas en otros lugares de España. Son las primeras y más decisivas “evangelizadoras” ¡Que Dios os lo pague! ¡Que Dios se lo pague!
La Sucesión Apostólica no se interrumpe nunca. Tampoco ahora en Madrid, cuando su Arzobispo siguiendo lo que indica el cn. 401, párrafo primero, del Código de Derecho Canónico ha respondido al ruego que en él se expresa de presentar al Santo Padre la renuncia a “su oficio” de Pastor de la Iglesia Diocesana de Madrid al cumplir los 75 años de edad. Respondió al día siguiente de su cumpleaños, el 20 de agosto de 2011, cuando culminaba la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, convocada y presidida por Su Santidad Benedicto XVI. Según él, “una verdadera cascada de luz”, “nueva evangelización en acto”. Tres años han pasado ya y nuestro Santo Padre Francisco acaba de aceptarla, enviando un nuevo Arzobispo para nuestra muy querida Archidiócesis de Madrid: al actual Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra. Un seminarista y un sacerdote después, que hubo de responder a la llamada del Señor en tiempos difíciles con “un sí” comprometido, valiente y generoso. En su Diócesis natal de Santander estuvo al lado de su Obispo en la recuperación de su Seminario y como Vicario General en una coyuntura eclesial, igualmente difícil, que le exigió entrega humana, espiritual y apostólica, completa. Luego, como Obispo de Orense, Arzobispo de Oviedo y de Valencia, ha ido enriqueciendo y madurando su alma sacerdotal con frutos pastorales a la vista de todos.
Acogedle, como he sido yo acogido por la Comunidad Diocesana de Madrid, es lo que deseo y pido fervientemente al Señor y, muy especialmente, a nuestra Señora y Madre, la Virgen de “La Almudena”. Sin la devoción de sus hijos madrileños la historia cristiana de Madrid es inexplicable, incluso, incomprensible en estos últimos veinte años en los que he venido siendo su Obispo diocesano, sirviéndola con todo el corazón y con todas mis fuerzas, en nombre del Buen Pastor.
No quisiera terminar estas letras sin hacerme eco agradecido del Papa Pablo VI, que me nombraba Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela va a hacer treinta y ocho años y, de un modo intensamente emocionado, de San Juan Pablo II, que me nombró Arzobispo de Santiago de Compostela el 18 de mayo de 1984, Arzobispo de Madrid el 28 de julio de 1994 y, más tarde, el 22 de febrero de 1998, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, y ¿cómo no acordarme de Benedicto XVI que estuvo a nuestro lado en momentos y para asuntos muy trascendentales para el presente y el futuro de la Archidiócesis de Madrid? Y, por supuesto, ¿cómo no agradecer a nuestro Santo Padre Francisco, cuanto en su año y medio de pontificado me sostuvo y alentó en situaciones difíciles y dolorosas? Vivir “la comunión de la Iglesia” en toda su verdad implica “la comunión” con “Pedro”.
Encomendándonos y encomendándome a Nuestra Señora, la Real de “La Almudena”, con toda la piedad y el amor filiar que le debemos, os bendigo de corazón.
¡Demos gracias a Dios, “porque es bueno, porque es eterna su misericordia”.!